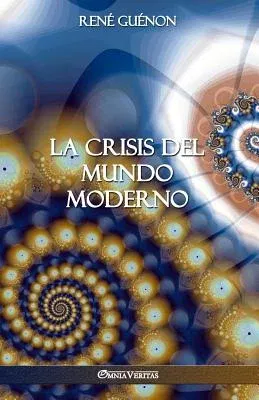Si se dice que el mundo moderno sufre una crisis, lo que se entiende
por eso más habitualmente, es que ha llegado a un punto crítico, o, en
otros términos, que una transformación más o menos profunda es
inminente, que un cambio de orientación deberá producirse
inevitablemente en breve plazo, de grado o por la fuerza, de una manera
más o menos brusca, con o sin catástrofe. Esta acepción es perfectamente
legítima y corresponde a una parte de lo que pensamos nos mismos, pero a
una parte solo, ya que, para nos, y colocándonos en un punto de vista
más general, es toda la época moderna, en su conjunto, la que representa
para el mundo un periodo de crisis; parece por lo demás que nos
acercamos al desenlace, y es lo que hace más posible hoy que nunca el
carácter anormal de este estado de cosas que dura desde hace ya algunos
siglos, pero cuyas consecuencias no habían sido aún tan visibles como lo
son ahora. Es también por eso por lo que los acontecimientos se
desarrollan con esa velocidad acelerada a la cual hacíamos alusión
primero; sin duda, eso puede continuar así algún tiempo todavía, pero no
indefinidamente; e incluso, sin poder asignar un límite preciso, se
tiene la impresión de que eso ya no puede durar mucho tiempo.